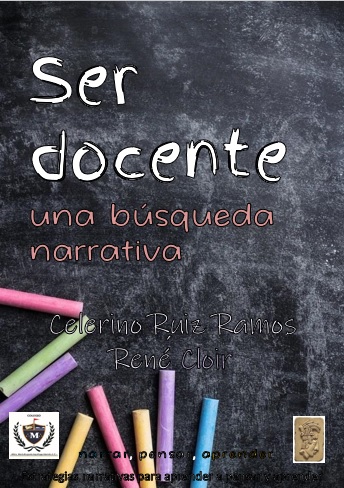
Introducción
A más de tres décadas de ejercer la docencia como profesión, escucho a mis colegas contemporáneos y, al hablar de la posibilidad de la jubilación, una expresión es frecuente, dicen que, apenas reúnan los requisitos para la jubilación, la tramitarán:
- “¡No voy a darle ni un día más de mi vida a este sistema!”
- “Ya estoy cansado de tantos niños y papás irresponsables”
- “Ahora por fin me dedicaré a lo que me gusta”.
Más allá de la genuina aspiración laboral a gozar de una digna jubilación, expresiones como esas o similares, detonaron en mí la inquietud por saber si quienes las emiten, han ejercido la docencia con el placer de practicar una profesión con la que se identifican convincentemente o no, o si la suya ha sido el forzado, simulado o circunstancial ejercicio de un trabajo con el que no se reconocen ni se identifican.
Frente a esa inquietud, resistí a la tentación de emitir solo un juicio de valor respecto de mis colegas (juzgar como ético o no su expresión, en función de la vocación y otros componentes de la ética profesional) y me fui dando cuenta que mi expectación tenía que ver con mi propia condición como maestro: no comprendía que un colega pudiera manifestar un deseo vehemente por dejar de ejercer una profesión que había sido parte de su vida durante casi tres décadas, y no porque no debiera jubilarse, sino por la manera como lo expresaba: con desaliento, fastidio, hartazgo o desdén.
Mi incomprensión del hecho tenía que ver con que, para mí, no se disociaba el ejercicio de la docencia y el deseo por ejercerla; trabajar como docente y la vocación por serlo, eran indisolubles, pensaba. Esas recurrentes expresiones, eran un cuestionamiento a mi monolítica, hasta entonces, noción de ser maestro.
Cuando estudiante normalista, hube de identificar el peso de la vocación en la elección y ejercicio de toda profesión y, obviamente, componente imprescindible de quien se pretendiera maestro. Pero, después, me di cuenta que había compañeros docentes que se jactaban de ser maestros por vocación y que su práctica docente distaba mucho de ser comprometida con sus alumnos y consigo mismos y, por otro lado, personas que habían llegado a la docencia por circunstancias ajenas a su vocación y que cuyo ejercicio docente era fuertemente comprometido con ser maestro. ¿Solo paradojas? Al paso del tiempo parece que no. Algo más que la anticipada y verbalizada voluntad por ser maestro es lo que parece delinear un ejercicio de la docencia vinculado a principios éticos.
¿Puede pensarse, entonces, que las locuciones en previa alusión son simplemente un manifiesto de desapego por la docencia? ¿Cómo se construye o no ese apego? Y, respecto de mí, ¿a lo largo de mi vida profesional logré construir ese apego? ¿He sido un maestro, he logrado serlo?
Así las cosas, la inquietud me fue llevando inexorablemente a preguntarme por la identidad y la manera en la que esta se construye. Para conseguirlo, primero, debí hacer un recuento de las maneras en las que el ser maestro se ha manifestado socialmente y la crisis en la que la figura del docente parece haber devenido en tiempos recientes.
¿Dónde localizar las huellas de la identidad docente?
El mejor sitio para encontrarles fue sin duda el aula y la escuela y, en la reflexión sobre lo que en ella pasa, identifiqué el hábitat de las más fecundas respuestas: la presencia de los alumnos, su hacer, sus necesidades, los retos o aproximaciones al saber, fueron aparecieron y participando en esa configuración de la identidad.
Desde tempranos tiempos reconocí en la narración una herramienta valiosa para el docente. Un instrumento “a prueba de maestros”, en interpretación de Juan Luis Hidalgo Guzmán (1992); el célebre maestro impulsor del Aprendizaje Operatorio, solía describir que muchos maestros referían un sinfín de obstáculos ante la implementación de nuevas propuestas pedagógicas, por lo que narrar era “a prueba” de cualquier posible pretexto: para narrar solo hace falta la voz y una buena historia que contar.
El hallazgo de la narración favoreció encuentros diversos. Pudo ser instrumento didáctico, fuente testimonial, mirada generosa, abrazo, punto de encuentro… a través de ella es que pude dar cuenta del proceso por el que mi identidad como maestro se construyó. En este trayecto de encuentros con “la bendita manía de contar” (García Márquez, 1992), me di cuenta también de la manera en la que la narración participa en la construcción social del conocimiento:
- Comprendí cómo es que aprender tiene que ver con la interpelación del mundo de significaciones de quien aprende y que su vehículo, quizá el más generoso del que es posible emerja esa interpelación, es precisamente la narración.
- Se pusieron en relieve las distinciones entre las metáforas computacional (procesamiento humano de la información) y narrativa, decantándome por el enfoque narrativo por sus altas posibilidades de construcción de sentido del mundo social.
En suma, ejercer la narración en sus distintas vertientes me fue abriendo caminos diversos en la tarea de ser maestro: en la historia, en las ciencias naturales, en las habilidades comunicativas específicamente, en las lógico matemáticas genéricamente, etc. Reflexionar sobre muchos de esas vertientes mostró una veta para aproximarme al objeto implícito de las inquietudes inicialmente descritas: la subjetividad y la identidad.
Reconocí en la llamada modernidad del mundo occidental el nacimiento de esa subjetividad de la cual emerge el individuo, ese que se basta a sí mismo para explicar el mundo. Pero el individuo moderno que de ahí se desprende no satisfizo mi necesidad explicativa, se trataba de un individuo que para ser se oponía al otro, era individuo por oposición a los otros: no podía comprender el ser maestro desde esa negación. Hube de recurrir a una versión antropológica de la identidad que reconociera la presencia del otro en la construcción de sí.
En este recorrido, cual espiral hegeliana, creo haber ido aproximándome sucesivamente a la comprensión de mi identidad docente: sabedor de que esta no termina, que se sigue construyendo en la justa medida de la presencia de los otros, los habitantes del aula, esos curiosos seres que con su generosa actividad son dadores de vida, de identidad.
Estas líneas pretenden argumentar, justificar y delimitar que ser docente es una búsqueda, una búsqueda que encuentra en la narración su origen y su punto de llegada.
Ser docente: una búsqueda narrativa
Ruiz Ramos, Celerino
Colegio Aguiñaga y Ediciones Palabra
México, 2020